Curriculum
Vamos a dar comienzo a esta nueva entrada a partir de la cita que leeremos a continuación:
Mediante las afirmaciones que realizan Gvirtz y Palamidessi, Domingo, Apple y King acerca de quién dice lo que se debe enseñar en las escuelas, es decir, el contenido del curriculum, intentaremos argumentar a favor de lo planteado por Torres Santomé.
 Es evidente, que los grupos de sectores dominantes son quienes logran invisibilizar o acallar a aquellos pertenecientes a sectores minoritarios o de menos poder. Tal como plantean Apple y King, “el estudio del conocimiento educativo tiene que ser un planteamiento a nivel de la ideología, es una investigación de lo que se considera como el conocimiento <<auténtico>> por grupos y clases sociales determinadas, en instituciones especificas, en momentos históricos concretos” (Apple y King, p.3). Es decir, que esta lucha de poderes no se reduce a una problemática actual sino que tiene una construcción histórica contextualizada. Como bien sabemos, junto con la construcción del Estado Nación, se fue configurando la organización del sistema educativo argentino. Los dirigentes de la época, defendían la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria mientras que por otro lado, los colegios nacionales educaban para crear a los futuros ciudadanos de la élite próxima a gobernar. Con respecto a qué se debía enseñar y a quiénes o qué tipo de ciudadano formar, la respuesta se dio de la siguiente manera: se encontró “una forma de diferenciar socialmente la educación ha sido la de trasmitir a los alumnos de menos recursos contenidos muy elementales (…) pero las diferencias sociales tienden a producirse en la diferenciación de las escuelas que cada grupo accede o en cuanto a los contenidos que le son ofertados” (Gvirtz y Palamidessi, p. 40). Entonces podemos decir que a partir del siglo XIX, “estos diversos grupos de interés han causado su impacto de una u otra forma sobre nuestra manera de practicar y hablar sobre curriculum” (Huebner, 1989, p.4-5) .
Es evidente, que los grupos de sectores dominantes son quienes logran invisibilizar o acallar a aquellos pertenecientes a sectores minoritarios o de menos poder. Tal como plantean Apple y King, “el estudio del conocimiento educativo tiene que ser un planteamiento a nivel de la ideología, es una investigación de lo que se considera como el conocimiento <<auténtico>> por grupos y clases sociales determinadas, en instituciones especificas, en momentos históricos concretos” (Apple y King, p.3). Es decir, que esta lucha de poderes no se reduce a una problemática actual sino que tiene una construcción histórica contextualizada. Como bien sabemos, junto con la construcción del Estado Nación, se fue configurando la organización del sistema educativo argentino. Los dirigentes de la época, defendían la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria mientras que por otro lado, los colegios nacionales educaban para crear a los futuros ciudadanos de la élite próxima a gobernar. Con respecto a qué se debía enseñar y a quiénes o qué tipo de ciudadano formar, la respuesta se dio de la siguiente manera: se encontró “una forma de diferenciar socialmente la educación ha sido la de trasmitir a los alumnos de menos recursos contenidos muy elementales (…) pero las diferencias sociales tienden a producirse en la diferenciación de las escuelas que cada grupo accede o en cuanto a los contenidos que le son ofertados” (Gvirtz y Palamidessi, p. 40). Entonces podemos decir que a partir del siglo XIX, “estos diversos grupos de interés han causado su impacto de una u otra forma sobre nuestra manera de practicar y hablar sobre curriculum” (Huebner, 1989, p.4-5) .
Bibliografía
“ Las evaluaciones externas de los centros escolares, al servicio de unos indicadores que nunca se someten a debate público y llevadas a cabo mediante el recurso a tests o pruebas objetivas, tal y como se están implementando en la práctica en nuestro contexto, contribuyen, entre otras cosas, a reforzar la imposición de un currículum cada vez más estandarizado de la mano de las grandes editoriales de libros de texto; algunas de ellas verdaderas empresas multinacionales a las que los gobiernos temen por el entramado de negocios con los que también controlan las principales redes informativas de la sociedad: periódicos, cadenas de televisión, revistas, portales de internet, etc. Este tipo de tests de diagnóstico, además, coadyuvan a acentuar las políticas de privatización de los centros de enseñanza y, asimismo, a legitimar la fuerte presión que ejerce el mundo empresarial para poner a su servicio el sistema escolar, promoviendo solo aquel conocimiento y aquellas líneas de investigación de las que pueden sacar beneficios económicos, estratégicos, corporativos, etcétera”(Torres SanTomé, 2010: 86).
Mediante las afirmaciones que realizan Gvirtz y Palamidessi, Domingo, Apple y King acerca de quién dice lo que se debe enseñar en las escuelas, es decir, el contenido del curriculum, intentaremos argumentar a favor de lo planteado por Torres Santomé.
Antes de comenzar con el proceso de argumentación, definamos que se entiende por curriculum. Siguiendo la línea de Stenhouse, podemos definirlo como un objeto simbólico y significativo, donde funciona como un medio de “comunicación en los que se establecen como aprendizaje y enseñanza unas declaraciones acerca de la naturaleza del conocimiento” (Stenhouse, 1985, p.6). Por otro lado, Angulo Rasco arguye sobre la definición de curriculum, entendiéndolo a este como “aquello que debe ser llevado a cabo en las escuelas, es el plan o la planificación, por la cual se organizan los procesos de enseñanza/aprendizaje” (Angulo Rasco, 1994, p.18). Pero principalmente debemos tomar como significado que “el curriculum parece siempre y a primera vista que es el contenido o conocimiento valioso y digno de ser aprendido, y con el cual a un sujeto se le puede calificar como ‘educado’” (Ibídem). Ahora bien, esta proyección nos invita a debatir acerca de qué es un contenido valioso y digno de ser aprendido, quiénes imponen dicho contenido y bajo qué criterios. Como también nos preguntamos acerca de la posición que toma el Estado, las corporaciones económicas, la familia, los distintos estratos sociales, los alumnos, los docentes, aquellos especialistas en saberes, las editoriales, entre otros.
Para comenzar a responder algunas de las preguntas que nos hicimos en el párrafo anterior, vamos a introducirnos en la construcción del contenido. Según Gvirtz y Palamidessi, “definir contenidos a enseñar supone resaltar, restar atención, jerarquizar y, al mismo tiempo, excluir y desatender ciertas practicas culturales. Decir que una cosa debe ser enseñada también es cerrarle el paso a otras formas de ver, de pensar, de proceder o de sentir” (Gvirtz y Palamidessi, 2006, p.24). Entonces, podemos pensar que lo dicho anteriormente se relaciona con un juego de poder ideológico-político entre el Estado y las editoriales (en el caso de Tomas Santomé), que se disputan el contenido del curriculum. Es por ello que Domingo afirma que entender la función actual del curriculum es necesaria para poder comprender los cambios sociales, ya que “el curriculum no es un acontecimiento inocente al margen de intereses ideológicos y políticos” (Domingo, 1994, p.5). Precisamente, “las escuelas responden y representan los recursos ideológicos y culturales que surgen de alguna parte” (Apple y King, p.3), es decir, que “’contenidos del curriculum’ (…) es una porción de cultura que ha sido organizada, disciplinada, normativizada (…) y oficializada (…)” (Gvirtz y Palamidessi, p.37). Aunque estos contenidos que son elaborados, organizados y fijados por expertos científicos, culturales y políticos, “los contenidos a enseñar se materializan, en buena medida, en los libros para los alumnos” (ibídem). En este punto, llegamos al argumento que coincide con el planteo de Tomas Santomé, cuando sostiene que las grandes editoriales organizan el contenido para su propio beneficio, “las editoriales y las empresas que producen esos materiales dan forma y corporizan al contenido a enseñar fijado por el curriculum.” Por ello, es que cada editorial efectúa su propia traducción de contenidos y desarrollo del programa generando definiciones de contenidos más o menos fieles los impuestos por el Estado. Esta claro que “desde esta perspectiva, cada sector tiene ideas propias acerca de cómo debe ser la educación o en qué consiste un buen curriculum. (…) [Entonces] más que comunicado, el curriculum es un negociado” (Domingo, p. 4).
 Es evidente, que los grupos de sectores dominantes son quienes logran invisibilizar o acallar a aquellos pertenecientes a sectores minoritarios o de menos poder. Tal como plantean Apple y King, “el estudio del conocimiento educativo tiene que ser un planteamiento a nivel de la ideología, es una investigación de lo que se considera como el conocimiento <<auténtico>> por grupos y clases sociales determinadas, en instituciones especificas, en momentos históricos concretos” (Apple y King, p.3). Es decir, que esta lucha de poderes no se reduce a una problemática actual sino que tiene una construcción histórica contextualizada. Como bien sabemos, junto con la construcción del Estado Nación, se fue configurando la organización del sistema educativo argentino. Los dirigentes de la época, defendían la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria mientras que por otro lado, los colegios nacionales educaban para crear a los futuros ciudadanos de la élite próxima a gobernar. Con respecto a qué se debía enseñar y a quiénes o qué tipo de ciudadano formar, la respuesta se dio de la siguiente manera: se encontró “una forma de diferenciar socialmente la educación ha sido la de trasmitir a los alumnos de menos recursos contenidos muy elementales (…) pero las diferencias sociales tienden a producirse en la diferenciación de las escuelas que cada grupo accede o en cuanto a los contenidos que le son ofertados” (Gvirtz y Palamidessi, p. 40). Entonces podemos decir que a partir del siglo XIX, “estos diversos grupos de interés han causado su impacto de una u otra forma sobre nuestra manera de practicar y hablar sobre curriculum” (Huebner, 1989, p.4-5) .
Es evidente, que los grupos de sectores dominantes son quienes logran invisibilizar o acallar a aquellos pertenecientes a sectores minoritarios o de menos poder. Tal como plantean Apple y King, “el estudio del conocimiento educativo tiene que ser un planteamiento a nivel de la ideología, es una investigación de lo que se considera como el conocimiento <<auténtico>> por grupos y clases sociales determinadas, en instituciones especificas, en momentos históricos concretos” (Apple y King, p.3). Es decir, que esta lucha de poderes no se reduce a una problemática actual sino que tiene una construcción histórica contextualizada. Como bien sabemos, junto con la construcción del Estado Nación, se fue configurando la organización del sistema educativo argentino. Los dirigentes de la época, defendían la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria mientras que por otro lado, los colegios nacionales educaban para crear a los futuros ciudadanos de la élite próxima a gobernar. Con respecto a qué se debía enseñar y a quiénes o qué tipo de ciudadano formar, la respuesta se dio de la siguiente manera: se encontró “una forma de diferenciar socialmente la educación ha sido la de trasmitir a los alumnos de menos recursos contenidos muy elementales (…) pero las diferencias sociales tienden a producirse en la diferenciación de las escuelas que cada grupo accede o en cuanto a los contenidos que le son ofertados” (Gvirtz y Palamidessi, p. 40). Entonces podemos decir que a partir del siglo XIX, “estos diversos grupos de interés han causado su impacto de una u otra forma sobre nuestra manera de practicar y hablar sobre curriculum” (Huebner, 1989, p.4-5) .
Para finalizar, resulta indudable que “los padres, los alumnos, los grupos indígenas o las organizaciones que agrupan a ciertas menorías (discapacitados, homosexuales y otros)” (Gvirtz y Palamidessi, p.31) no logran interceder frente a la imposición de un conocimiento socialmente valido y reconocido, ya que son “los poderes públicos, los especialistas y sus organizaciones, los empresarios, las editoriales de textos escolares o las iglesias” (ibídem) quienes ganan la puja dentro del campo del saber. Se debe tener en cuenta que “el curriculum no es una idea inmaterial, sino el reflejo material, socialmente construido, de ciertas pretensiones que se tienen para la escuela. Y que, por consiguiente, cualquier intento de innovación supone un conflicto con las ideas educativas ya materializadas” (Domingo, p.5).
Bibliografía
- Angulo Rasco, F y Blanco, N (1994) Teoría y desarrollo del currículo. El Aljibe. Málaga, España.
- Apple, M y King, N (1989). ¿Qué enseñan las escuelas? En: Gimeno Sacristán, J y Pérez Gómez, A. La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid, Akal
- Domingo, José Contreras. (1994). Cap. 8: el profesor ante el curriculum, argumentos par la acción. En: Enseñanza, curriculum y profesorado. Introducción critica a la didáctica
- Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (2006) El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza. Cap. 1: La construcción social del contenido a enseñar. Editorial Aique
- Huebner, D. (1989). Cap. 10: El estado moribundo del curriculum. En: Gimeno Sacristán, J y Pérez Gómez, A. La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid, Akal.
- Stenhouse, L. (1985). La investigación como base de la enseñanza. Un concepto de curriculum. Editorial Morata


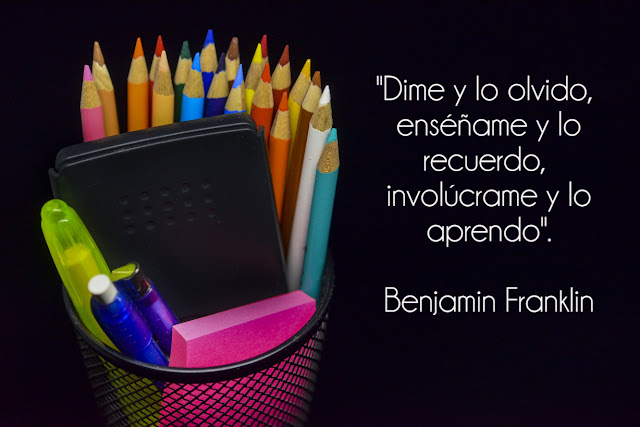
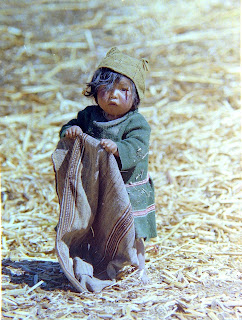
Comentarios
Publicar un comentario